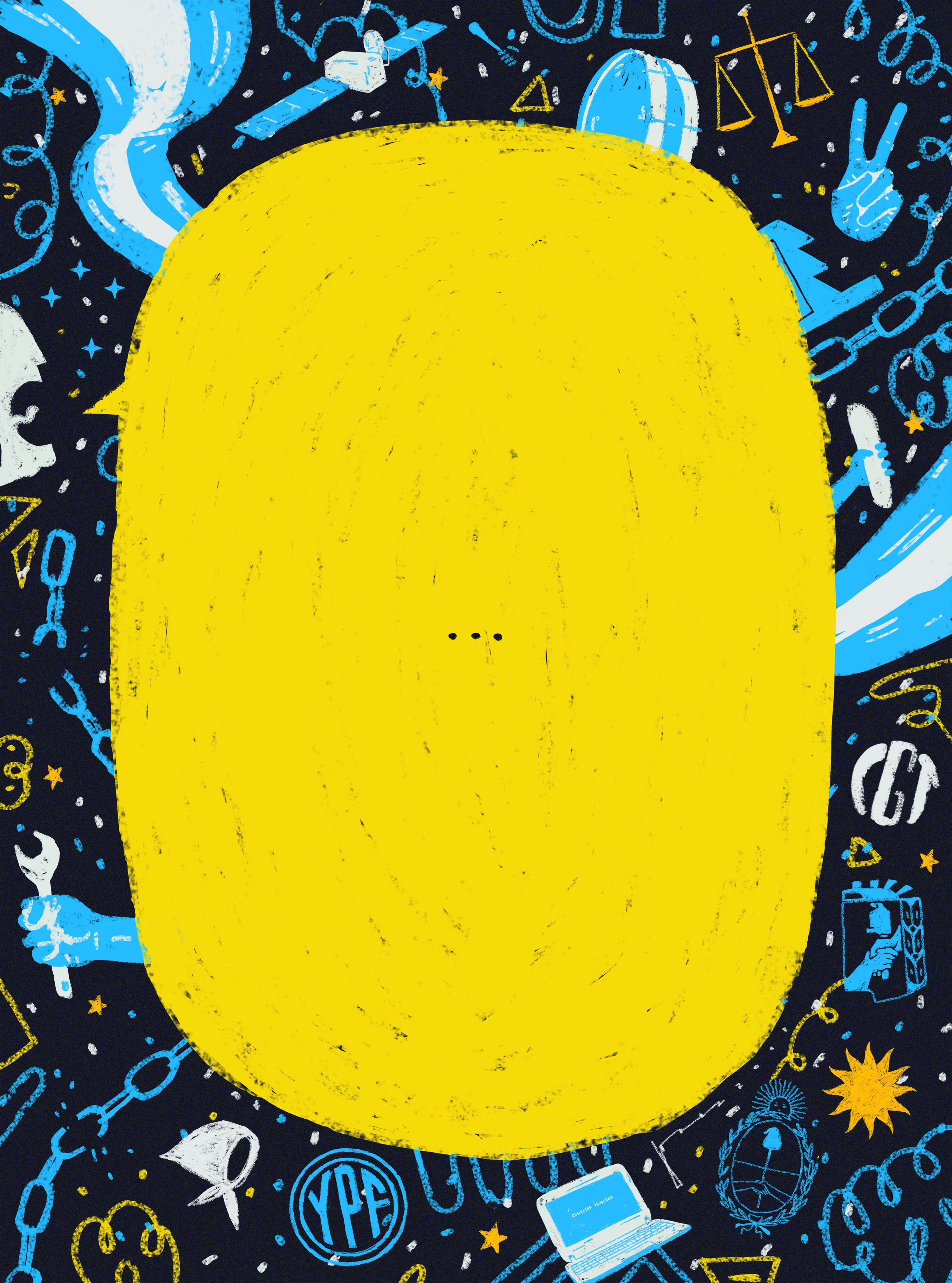Por Ana Soledad Montero* | Ilustración: Sarah Jones | Fotos: Anita Pouchard y Gustavo Pantano
Cambiemos no vino a proponer una refundación sino una normalización reactiva frente a lo “otro” que representaba el populismo y el kirchnerismo en general. La negatividad como componente central en su discurso político, abre la pregunta sobre qué orden buscaba restaurar.
Frente al ascenso de Cambiemos al Gobierno nacional en diciembre de 2015, la actitud de muchos intelectuales e investigadores fue la de la sorpresa: como se pregunta José Natanson en el título de su libro sobre el triunfo del macrismo: “¿Por qué?”. La pregunta que atraviesa gran parte de los debates intelectuales parece ser, entonces y ahora, ¿cómo fue posible que una fuerza relativamente nueva, sin aparente llegada nacional ni anclaje en los sectores populares haya disputado la hegemonía kirchnerista, una identidad afianzada en amplios sectores de la sociedad, con un liderazgo fuerte y un aparato partidario territorial electoralmente sustentable?
Voy a interrogar precisamente esa coyuntura inicial (la del 2015 y los primeros meses de 2016, es decir, los inicios de la gestión nacional de Cambiemos) para volver sobre la pregunta por la identidad política, y establecer así un contrapunto con los giros y contragiros discursivos de los últimos meses de gestión. Me interesa, en particular, indagar acerca de la identidad política de esa experiencia que llegó al poder en el año 2015: ¿es posible afirmar que existe una identidad política cambiemita? ¿De qué modo ese discurso político se presenta a sí mismo, qué horizontes temporales establece, cómo piensa las agregaciones colectivas que representa y la alteridad política?
Parto de una intuición inicial y general: surgida en un contexto extremadamente polarizado e ideologizado, la del macrismo es una identidad negativa, en el sentido de que encuentra su fundamento en un “consenso negativo” generalizado que cristalizó en una propuesta electoral elaborada sobre pilares (partidarios y comunicacionales) suficientemente sólidos. Pero avancemos un poco más en términos del impacto que una identidad de este tipo supone: por un lado, se trata de un discurso que se figura a sí mismo como “lo otro” del kirchnerismo y del populismo en general. Así, una mirada panorámica de los discursos de campaña y de las decisiones de los primeros cien días revelan no solo su naturaleza antagonista sino sobre todo el carácter reactivo, correctivo, restaurativo y normalizador de esas intervenciones: la gran mayoría de las decisiones políticas de esos meses iniciales consistieron en eliminar “excesos” (de empleados públicos, de subsidios, de intervención estatal) y en reducir las desmesuras heredadas. La crítica a la “desmesura” kirchnerista había sido recurrente en la prensa durante los años previos. Se asociaba, así, al impulso igualador y popular del kirchnerismo con un desborde propio del populismo, que se expresaba tanto en la falta de respeto a los “límites” de las leyes (del mercado, de la Constitución, de la división de poderes) como en el uso abusivo de cadenas nacionales o en la permanente “crispación” de los funcionarios (exceso de pasión e involucramiento, concepto reapropiado en la fórmula kitsch “KrisPasión”).
Las grandes “batallas” de esos primeros meses suponían, entonces, normalizar esos excesos restaurando una especie de orden “normal” en el funcionamiento del Estado y de las cuentas: eliminar subsidios, recortar empleos públicos, quitar retenciones al campo, devolver prerrogativas a los medios, abolir el “cepo” cambiario y, sobre todo, pagar la deuda a los “fondos buitre” a fin de volver a ser confiables para el mundo. Y bien decimos “restaurar”, porque se trataba menos de refundar un orden nuevo que de “corregir” el vigente. Y en esa misma línea deben leerse las permanentes promesas de “mantener lo bueno” del gobierno saliente (“No vas a perder nada de lo que ya tenés”, decía el spot de María Eugenia Vidal): Cambiemos no vino a proponer una refundación sino una normalización reactiva, correctiva y restaurativa de lo existente. La pregunta que adviene ante esta afirmación es, evidentemente, qué orden buscaba restaurar Cambiemos: volveremos sobre este punto.
Aunque a primera vista no parezca extraño afirmar que Cambiemos erige su propia identidad como una reacción negativa, en términos teórico-políticos esto constituye un enigma de primer orden. Porque, como se sabe, es cierto que una identidad política tiene necesariamente una dimensión de negatividad: desde un punto de vista no escencialista ni sustancialista, se sabe que el antagonismo y la conformación de fronteras antagónicas que delimitan un “nosotros” y un ellos” son condiciones inherentes a toda configuración identitaria. Sin embargo, también es cierto que esa no es la única condición: las identidades políticas están hechas también de elementos congregantes, identificatorios, formadores de solidaridades y sentidos de lo común, discursos, imaginarios y representaciones que le dan forma y contenido a ese “nosotros” político. Y, finalmente, las identidades políticas están permeadas por una tradición, inscriptas en una temporalidad que supone, en palabras de Gerardo Aboy Carlés (2001), un pasado ominoso que opera como frontera a superar pero al mismo tiempo un pasado de largo alcance en el que el propio discurso se inscribe, un legado, una herencia, una memoria discursiva que opera como pasado a recuperar y como promesa de futuro.
Pero, además, el problema de las identidades que aquí llamamos “negativas” debe necesariamente inscribirse en un proceso mas amplio de mutación democrática en el que la negatividad juega un papel centralísimo, constitutivo. Como bien ha mostrado Pierre Rosanvallon en sus últimos trabajos, la “negatividad” es un estado y una condición de las democracias contemporáneas. Ya desde los años ‘80 los pilares sobre los que la legitimidad democrática se sostuvo por siglos se han ido minando: ya no vivimos la época de las grandes utopías democráticas propias de los partidos de masas y los líderes carismáticos, sino más bien una era de desencanto democrático, de desilusión y de creciente desconfianza: desconfianza del conciudadano, de las instituciones, del Estado, de los políticos, desconfianza que además es reforzada por la experiencia del riesgo permanente, producto de la caída de las certidumbres que otrora ofrecían las sociedades salariales y los Estados benefactores.
Cambiamos. El desencanto político y el poder de queja
En las democracias contemporáneas las dos ficciones que sostienen el principio electoral-representativo (la idea de que el pueblo es, al mismo tiempo, una unidad que encarna la voluntad general y la suma de individuos que se cuentan uno-a-uno en la instancia eleccionaria; y la idea, también paradójica, de que el tiempo puntual de la elección puede confundirse con el tiempo largo de la administración) están puestos en cuestión, en favor de nuevas formas de acción ciudadana y de nuevos principios de legitimidad. Esas formas de acción ciudadana según Rosanvallon (2007) dan forma a una contrademocracia que se despliega mediante nuevos poderes que permiten gestionar la desconfianza ciudadana propia de los tiempos que corren: poderes de control y denuncia; poderes de juicio que llevan a la judicialización de lo político; y poderes de veto o negatividad que se expresan no solo en el “voto rechazo” y en la conformación de mayorías de reacción sino también en la configuración de un tipo se subjetividad política constituida al calor del descontento y la indignación: podemos decir que se trata de un poder de queja.
Este poder de queja no es por lo tanto solo una estrategia electoral sino un modo de comportamiento ciudadano, un ethos, un tono, una modalidad discursiva y un posicionamiento político que Cambiemos supo capturar y leer muy finamente. Y ello no solo por la famosa hipótesis duranbarbiana que sostiene que a las personas comunes “no les interesa la política”, plasmada en reiteradas ocasiones en su libro La política en el siglo XXI[1] sino porque, sobre todo, Cambiemos ha logrado hacer productiva esa hipótesis sobre la sociedad a la que buscaba interpelar y representar, extrayendo de esa cantera múltiples representaciones y sentidos comunes que constituyen el magma dóxico que el gobierno bebe para luego digerirlo en campañas y eslóganes[2].
Rosanvallon mismo destaca la productividad política de estas nuevas formas de acción ciudadana y de legitimidad política: su análisis está menos preocupado por anhelar nostálgicamente la democracia perdida que por subrayar, tocquevilleanamente, la “contracara” de los cambios de los patrones democráticos. De allí que, para el autor, en las contrademocracias no quepa hablar estrictamente de ciudadanos pasivos o despolitizados sino de formas impolíticas de participación y constitución de subjetividades políticas con características, claro está, particulares: efectivamente, se trata de sujetos desafectados de lo público, lo estatal y lo institucional y renuentes a ser inscriptos en grandes proyectos colectivos, debido a una débil visión de conjunto sobre lo común. Es, entonces, la propia visión sobre lo político y la política la que se transforma al calor de las mutaciones democráticas.
Ahora bien: ¿Puede pensarse acaso que ese magma dóxico, ese conjunto de discursos sociales que nutren al discurso político, es la materia sobre la que Cambiemos monta la maquinaria representativa, dando así cuerpo a la dimensión agregativa necesaria para la constitución de su identidad política? ¿El “nosotros” cambiemita es reducible a la pura reacción anti-populista, o es posible identificar en esa agregación identitaria rasgos culturales, ideológicos y políticos compartidos? ¿Qué mitos, qué tópicos y motivos se activan en la narrativa cambiemita en pos de la construccion de ese nosotros”? Es posible identificar algunos de esos leitmotivs en el imaginario del ascenso social, del uomo qualunque, de los que trabajan y merecen lo propio sin prebendas del Estado, en suma, de los que pretenden ser individuos sin ser subsumidos en identidades colectivas homogeneizantes, de los hombres comunes que no quieren ser pueblo.
Y volvemos entonces al problema de la tradición, a esa tercera dimensión inherente a toda identidad política que el discurso de Cambiemos pareció desdeñar, al menos durante los primeros años de gobierno, en pos de una visión celebratoria del ahora. ¿En qué tradición se inscribe Cambiemos, qué legado reivindica, en qué espejo se mira? A la luz de los ideologemas que impregnaron sus intervenciones públicas iniciales, aquellas que moldearon una matriz de sentidos mínimamente compartidos, el gobierno parece haber perdido la oportunidad de ocupar un nicho vacante, que es el del liberalismo político. He allí el principal vacío discursivo de Cambiemos, aquel que le resta temporalidad, anclaje histórico y proyección futura.
Algo de esa oportunidad perdida parece haber detectado el gobierno en los últimos meses de crisis económica y debilitamiento del poder político, cuando algunos de los funcionarios comenzaron a trazar un –ciertamente escueto– relato histórico a partir del clivaje del déficit fiscal, situando una frontera de largo alcance 70 años atrás. Haciendo del obstáculo oportunidad, y del tecnicismo un antagonismo, se plantea que “la mención de los 70 años se refiere específicamente al desequilibrio de las cuentas del Estado y, más específicamente, al momento a mediados de los años 40 del siglo pasado en el cual estos desequilibrios (…) empezaron a impactar en la inflación, insignificante hasta entonces y crónica después”[3]. Los setenta años de inflación y déficit aparecen entonces como el salvoconducto narrativo por el que Cambiemos busca darse a sí mismo una temporalidad al tiempo que explica, justifica y le da sentido a la crisis.
*Es Socióloga y Doctora en Filosofía y Letras por la UBA, investigadora de CONICET-UNSAM. Se especializa en análisis de discurso político, lenguajes y memoria reciente.
[1] Al respecto, Jaime Durán Barba afirmaba: “aproximadamente el 20% de la población decide su voto en el momento de votar. No han meditado tres días, se han dedicado a cualquier otra cosa y en general improvisan un voto que se distribuye aproximadamente como el de quienes ya se habrían decidido, agudizándose la tendencia a subir o bajar de las cifras de cada candidato registradas por el tracking poll de las dos últimas semanas” (Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. 2017. La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia [versión electrónica]. Buenos Aires: Debate: s./p.).
[2] Ver Montero, Ana Soledad. 2018. “Gestionar la duda. La interpelación al paradestinatario en el discurso de Cambiemos (Argentina)”. Revista Mexicana de Opinión Pública 13 (25) (julio-diciembre): 41-61.
[3] Iglesias Illia, Hernán. 2018. “Para salir del circulo vicioso el Estado debe ordenar sus cuentas”. La Nación, 1 de octubre, disponible en https://www.lanacion.com.ar/2177176-para-salir-del-circulo-vicioso-estado-debe