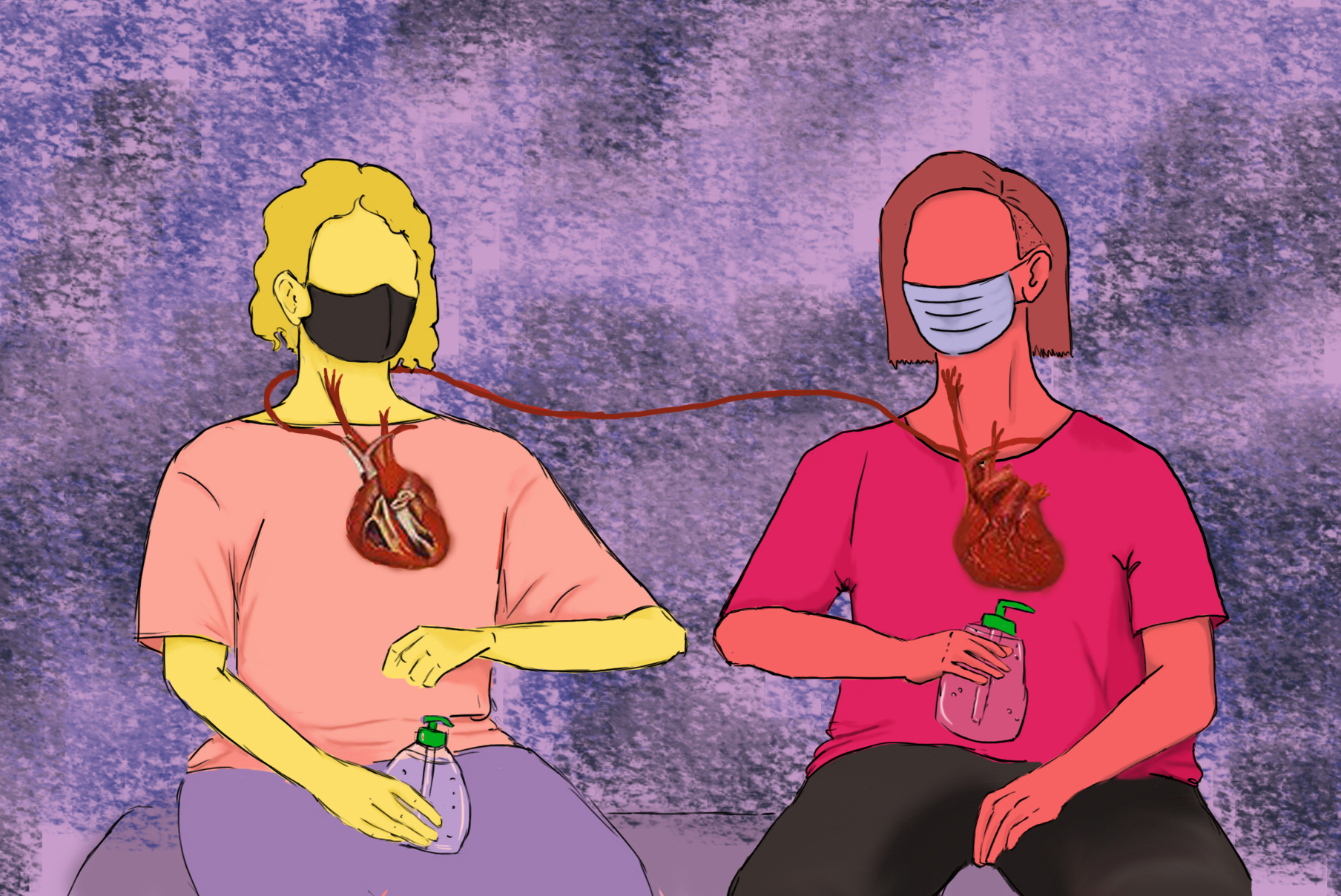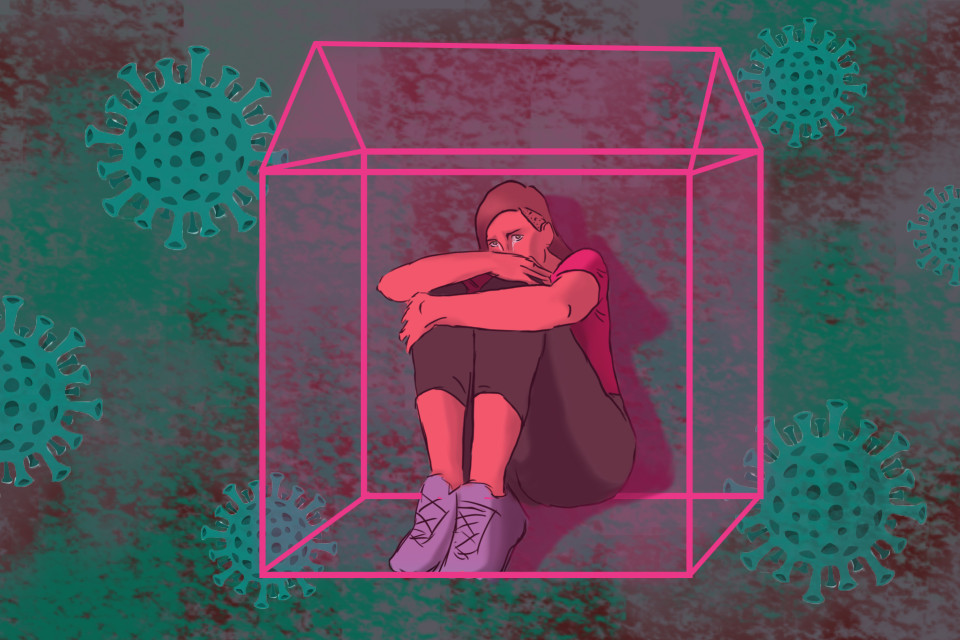Por Vanesa Vazquez Laba* | Ilustraciones: Catalina Iriarte**
La vulnerabilidad de los géneros frente al contexto de pandemia resultó en un desafío para fortalecer los vínculos y las redes de contención. Las universidades asumieron lugares protagónicos que reunieron, tanto experiencias previas como estrategias novedosas, para dar respuesta a la crisis.
La declaración de pandemia por COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud derivó en la aplicación de estrategias por parte de los Estados para contener y mitigar la infección. Argentina adoptó medidas urgentes y extraordinarias. Principalmente a partir de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población con el fin de restringir la circulación.
Producto del aislamiento, los espacios de trabajo debieron adaptarse al vaivén de las medidas y enfrentar el enfriamiento de la economía, y los hogares desplegar estrategias para menoscabar el confinamiento, afrontar la tensión económica y ampliar los cuidados para no enfermar. En estos confines, son las mujeres quienes sostienen la vida desde la ética del cuidado, la cual “no se trata de un compromiso con la vida en términos amplios, no es una bonita ética del cuidado. Implica ocupar el lugar oscuro de la dependencia, un espacio subalterno y subordinado” (…) “Un lugar desde el que también se ejerce violencia y chantaje.” (Pérez Orozco, 2015; 289; énfasis propio).
En este texto ahondaremos sobre las vulnerabilidades a las que las mujeres y la población trans se encuentran expuestas a raíz de la pandemia y nos detendremos en algunas de las estrategias universitarias que emprendemos ante la crisis actual.
Vulnerabilidad de las mujeres ante el COVID-19
Ante ello, nos proponemos detallar cinco puntos que demuestran la mayor exposición y vulnerabilidad de las mujeres en tiempos de pandemia.
-El confinamiento genera mayor exposición de las mujeres a la violencia doméstica. Al mismo tiempo que se reducen los servicios de acompañamiento externos. Durante los primeros 14 días de cuarentena en Argentina, se registraron 12 femicidios[1] (Iglesias, 2020). La línea 144 registró un aumento exponencial de [2]
-La suspensión de clases en instituciones educativas originó mayor carga horaria de trabajo vinculado a las tareas de cuidado. En condiciones sociales ordinarias, son las mujeres quienes realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, dedicando 6,4 horas promedio semanales (EAHU-INDEC, 2013). A esta situación de sobrecarga se suma la tensión por compatibilizar las tareas en el hogar con las tareas productivas, tanto de quienes desarrollan trabajos esenciales presenciales como teletrabajo.
-La crisis económica no afecta a mujeres y hombres de igual manera. Las mujeres son quienes sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. En promedio, en Argentina ganan un 29% menos que los varones. Y esta brecha se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6% (Ministerio de Economía, 2020).
-Según la OMS, el 70% del personal de atención médica y servicios sociales son mujeres. Esto aumenta la exposición ante la crisis sanitaria y deja al descubierto la división sexual del trabajo y los estereotipos de género.
-Los servicios de salud no orientados a la lucha contra el COVID-19 se han visto reducidos, impactando en la cartera de Salud Sexual Reproductiva y no reproductiva.[3]
Históricamente el trabajo reproductivo, no remunerado, aquel que se hace en casa, ha recaído en manos de las mujeres. El sostenimiento de esta situación hace que el sistema en el que vivimos se perpetúe, lo cual deriva en que en este momento histórico, donde debemos recluirnos en nuestros hogares para insistir en los cuidados, se corra el riesgo de exponer a las mujeres a mayores niveles de trabajo reproductivo y a combinarlo con las lógicas labores que demanda el trabajo remoto, aumentando las cargas.
De allí que en una entrevista reciente la psicoanalista Alexandra Kohan enfatice “en ese punto aparecen esos imperativos de la productividad que no son ni más ni menos que el imperativo del capitalismo y del mercado que nos quiere produciendo todo el día.”
A esta situación se suman los riesgos que corren las mujeres que comparten sus casas con varones agresores, aumentando así las posibilidades de que se presenten situaciones de violencia de género.
Vulneración en población trans
Dentro de la población LGTBIQ+ son las personas trans quienes exhiben la situación más crítica. Entre el 1 enero y el 10 de febrero de 2019 se cometieron 15 travesticidios (Rodríguez, 2019). En tanto, el Observatorio de Crímenes LGBT registró 59 muertes en 2018, implicando que muere una persona trans cada 96 horas (en Ramos, 2019). El 80% se dedica al trabajo sexual, trabajos informales y precarios (INADI e INDEC, 2012). En momentos de excepcionalidad, la volatilidad socioeconómica es aún más evidente, manifestándose las múltiples opresiones (Davis, 1981; Jones, 1949). ILGALAC[4] se expresó ante la pandemia:
“Las personas Trans laboran principalmente en el sector informal, sin cobertura médica, situación derivada de la discriminación crónica que se les ha hecho vivir por la ausencia de políticas públicas efectivas en contra del flagelo de la discriminación y el trans-odio, y ante esto es indispensable que los Estados adopten medidas públicas y privadas” (ILGA, 2020).
La experiencia en la Universidad Nacional de San Martín
La coyuntura actual y su impacto social nos ha hecho reflexionar sobre el aporte como universidad pública para afrontar la crisis. La universidad constituye un escenario en donde también se presentan las problemáticas mencionadas. Violencias de género, desigualdades salariales y en el acceso a la educación no son ajenas a las particularidades de una universidad del conurbano bonaerense. De allí que nuestro dispositivo, la Dirección de Género y Diversidad Sexual (DGyDS) -dependiente de la Secretaría Académica- no sólo busque la transversalización de los contenidos en las diferentes disciplinas, sino que responde a las problemáticas que afronta el estudiantado en lo que tiene que ver con su tránsito ante situaciones de violencias.
Como evidencia la investigación de Palumbo (2017), nuestras estudiantes no están exentas de experiencias de violencia física y psicológica. Estas vicisitudes han podido ser canalizadas por la Consejería contra las Violencias, dependiente de la DGyDS. Desde 2015, la Universidad de San Martín (UNSAM) ha buscado asesorar las denuncias de las estudiantes ante los diferentes tipos de violencias, bien fuere física, sexual, psicológica o simbólica. La articulación con los distintos entes provinciales o nacionales nos ha permitido identificar ese complejo camino de instituciones que puede trabar o destrabar, inmovilizar o acompañar. Poner en valor las redes de alianza institucionales para perseguir fines de contención es una temática poco estudiada, pero fundamental para hacer viable la gestión pública y universitaria.
La identificación de instituciones que acompañan y generan contención y el seguimiento a las denuncias de violencia de género en el ámbito universitario son quizá el bastión más importante de la DGyDS. Dar respuesta a las demandas estudiantiles y de las trabajadoras es prioritario para este dispositivo. Ante la crisis que atravesamos, nos hemos preguntado: ¿Cómo mantener el vínculo social con quienes transitan alguna situación de violencia? ¿Cómo acompañar aquellas situaciones de angustia que se presentan en momentos de encierro con agresores? ¿Cómo darle cauce al malestar social que se genera ante la modificación en la manera de vincularnos?
La respuesta a estas preguntas encuentran un camino posible: el sostenimiento, acompañamiento y contención, aún en medio de las dificultades. Las consultas sobre cómo proceder ante situaciones de violencia precedían a esta pandemia y, en momentos de encierro, las estrategias tecnológicas permitieron sostener el vínculo con consultantes, incluyendo las consultas psicológicas de la Consejería. Éstas ahondan en la escucha, el acompañamiento y el trabajo sobre subjetividades erosionadas por experiencias de violencia. Es quizás el mecanismo que más explora los daños y trabaja sobre las angustias y temores, el cual puede evolucionar en denuncia legal o restringida al ámbito universitario. Otros dispositivos en curso lo constituyen las actualizaciones de los recurseros institucionales, el fortalecimiento con las diferentes áreas de la universidad -que hacen posible que la denuncia siga su curso- y el acompañamiento a quienes transitan situaciones de violencia.
En tanto, el Área de Contenidos de la DGyDS se propone la transversalización de los ejes temáticos de género en el ámbito universitario. De allí que el contacto virtual con otras áreas se esté sosteniendo pese a la pandemia, permitiendo reflexionar sobre las situaciones de desigualdad acontecidas. La difusión en redes sociales es una herramienta para brindar información a la comunidad universitaria y al municipio. Entre éstas, destacamos la campaña del Bachillerato Popular Travesti y Trans Mocha Celis para fortalecer los cuidados o bien las mencionadas campañas y dispositivos ministeriales.
Los límites de la UNSAM exceden las fronteras de su campus, gracias a dos proyectos fundamentales que permiten entender la importancia de la dinámica territorial: su Escuela Secundaria Técnica y su sede en el penal de San Martín. Ahora bien, nos preguntamos cómo continuar interviniendo en contextos de alta vulnerabilidad que requieren ser especialmente resguardados por el Estado en esta coyuntura, allende la precarización y pobreza estructural que caracteriza esta zona de la región metropolitana de Buenos Aires. Si bien es cierto que se han activado vínculos sociales preexistentes (Hirsch, 2020), cabe reflexionar sobre cómo afianzar los vínculos ante un confinamiento que pareciera aislarnos.
Por ejemplo, en nuestra escuela mantenemos las propuestas pedagógicas para abordar la Educación Sexual Integral a través de los contenidos de género y de las artes (teatro, dibujo, literatura y material audiovisual). A su vez, trabajamos en la visibilización de las consejerías universitarias para la salud sexual y la violencia, así como en el recursero institucional para abordarla.
En tanto, seguimos tejiendo la red de vínculos en el espacio universitario del penal, priorizando la identificación de las desigualdades de género y la reflexión sobre sus particularidades en contextos de encierro. Hemos provisto material de lectura, así como cuestionarios enmarcados en un proyecto de investigación sobre relaciones sexo-afectivas en la cárcel. Así, fortalecemos la relación con estudiantes universitarios que requieren especial atención y contención. La pandemia impidió la visita de familiares y el ingreso de alimentos y productos de higiene, motivando a que las organizaciones involucradas introdujeran mecanismos de solidaridad.
Mantener vivos los vínculos con les estudiantes y adherir a redes que buscan aportar ante la contingencia nos interpeló como institución para buscar posibilidades de conexión y contención. Consideramos fundamental pensar más allá de la gestión, la enseñanza y la producción de conocimiento: fortalecer los puentes sociales que habilitan las subjetividades, dándole lugar a la palabra y la expresión de las carencias y violencias.
Tenemos pues desafíos importantes que asumir en épocas de crisis. Mantener lo trabajado y construir mediante la creatividad política estrategias de comunicación con nuestras comunidades, para que el cuidado y la contención tengan lugar; para no pensar el aprendizaje escindido de las necesidades sociales. Estas necesidades que requieren poner en palabra las violencias y buscar alternativas políticas e institucionales.
Creatividad política
La pandemia exige desafíos y creatividad política en la manera de reinventar los vínculos para continuar acompañando a quienes transitan situaciones de violencia de género. ¿Cómo sostener dichos vínculos? es una pregunta que sigue abierta pese a que estemos abonando el camino.
Tender puentes es indispensable no solo para afrontar las situaciones de violencia sino para exponer aquellas manifestaciones de desigualdad entre los géneros -sean salariales o en las cargas laborales- que también tienen lugar en el ámbito universitario. ¿Cómo acompañamos a aquellas trabajadoras para las cuales la cuarentena aumentó sus cargas laborales y de trabajo reproductivo? Se abre como pregunta para la universidad y la gestión estatal.
La población trans también atraviesa un difícil momento en tanto su trabajo se desarrolla mayoritariamente en las economías informales, exponiendo su cuerpo a los riesgos que implica el trabajo en el espacio público. Para esta población la pandemia representa una anulación de sus ingresos y la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas en una vida en que de por sí impera la precariedad económica. ¿Cómo resguardará el Estado a la comunidad trans? ¿Cómo garantizará que sus necesidades básicas sean satisfechas en esta pandemia? Son desafíos ante los que se vienen dando algunos pasos y que en este momento requieren de compromiso político estatal y de la comunidad académica para pensar alternativas en la adversidad.
*Vanesa Vazquez Laba es especialista en estudios de géneros, sexualidades y violencias. Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación Social y licenciada en Sociología. Es investigadora del CONICET en la UNSAM, donde también dirige la Dirección de Género y Diversidad Sexual. Además, coordina una diplomatura y es docente de grado y posgrado en esta casa de altos estudios, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires.
**Catalina Iriarte es ilustradora. Estudia Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
Bibliografía
Davis, A. (1981). Women, race and class. New York, Random House.
Hirsch, Silvia (2020). Comprender la pandemia. Consultado el 16 de abril de 2020 en: https://twitter.com/ALAntropologia/status/1249565488922931200
Iglesias, Mariana (2020). Coronavirus en Argentina: en 14 días de cuarentena ya hubo 12 femicidios. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-14-dias-cuarentena-12-femicidios_0_p8q9WYBfv.html
ILGALAC (2020). Pronunciamiento de ilgalac ante la pandemia de coronavirus y sus efectos en nuestra región. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.ilga-lac.org/2020/03/20/pronunciamiento-de-ilgalac-ante-la-pandemia-de-coronavirus-y-sus-efectos-en-nuestra-region/
Dirección Nacional de Economía, Género e Igualdad (2020). Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos. Consultado el 12 de abril de 2020 en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-de-economia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-las-brechas-de-genero-en-la
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). Primera Encuesta sobre Población Trans: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/WebEncuestaTrans/prueba.html
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014). 10/07/14. Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo. Tercer trimestre 2013. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-117
—— (2020). Evolución de la distribución del ingreso (EPH), cuarto trimestre de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim19631D7F2C43.pdf
Jones, Claudia (1949). An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman!. Jefferson, Jefferson School of Social Sciences.
Kohan, Alexandra (2020). Habitar la fragilidad es más emancipador que suponerse empoderado. El grito del sur. Disponible en: http://elgritodelsur.com.ar/2020/04/habitar-la-fragilidad-es-mas-emancipador-que-suponerse-empoderado.html?fbclid=IwAR1FEerZbBySFo2g_WPybR5wcY89jhl_yO8s1yDEgQyJdgk8_VbFMg_rHL4
Palumbo, Mariana (2017). Pensar(nos) desde adentro. Representaciones sociales y experiencias de violencia de género. Buenos Aires, Unsam Edita.
Pérez Orozco, Amaia (2019). Subversión feminista de la economía. Sobre el conflicto capital – vida, Madrid, Traficantes de sueños.
Ramos, Agustina (2019). Cada 96 horas muere una persona trans. Consultado el 13 de abril de 2020 en: http://anccom.sociales.uba.ar/2019/05/16/cada-96-horas-asesinan-a-una-persona-trans/
Rodríguez, Gastón (2019). En 2019 ya se cometieron 15 travesticidios, y en sólo tres se investigaron las causas. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.tiempoar.com.ar/nota/en-2019-ya-se-cometieron-15-travesticidios-y-en-solo-tres-se-investigaron-las-causas
Sztychmasjter, Andrea (2020). Salud sexual en tiempos de coronavirus. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://cuartopodersalta.com.ar/salud-sexual-en-tiempos-de-coronavirus/
[1] Durante 2019, 299 fueron los femicidios y femicidios vinculados en el país; un promedio de 1 cada 29 horas. Ver http://www.lacasadelencuentro.org/index.html
[2] La situación instó al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a desarrollar medidas de asistencia, articulación interinstitucional e intersectorial y de fortalecimiento de lazos comunitarios y solidarios. Ver https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
[3]Además del desconocimiento de las excepcionalidades a las restricciones en la circulación, como el caso de una mujer que se le imposibilita la compra de pastillas anticonceptivas (Sztychmasjter, 2020).
[4] Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (por sus siglas en inglés).